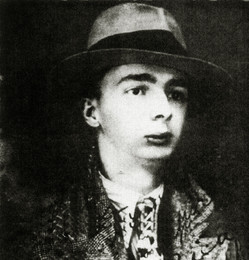sábado, 17 de octubre de 2015
lunes, 12 de octubre de 2015
Encomio del tirano
Giorgio Manganelli
Es
notorio que el tirano es lascivo, lujurioso, invasor de los cónyuges ajenos,
adúltero, fornicador; si tiene mujer, por lo general le sirve como argumento de
uxoricidio; si tiene una amante duradera, a veces la manda llamar, como hace
con el bufón, pero a menudo la hace detenerse en la antecámara y después la
manda de vuelta a sus habitaciones, siempre con ricos obsequios. Pero con
ninguna mujer comparte las aflicciones de su poder. No es tiranía ésta, sino
una secreta dulzura; puesto que sólo el tirano puede sostener el gravamen de la
Tiranía no sufrida sino ejercida. Y ahora esto entiendo, que yo, bufón entre
tus súbditos sobre quienes tienes poder de vida y de muerte, soy el único que
no sufre tu tiranía; puesto que veo al tirano en cuanto tal, y sabiendo que sin
el tirano yo no sería, yo asiento a la tiranía, es más, formo parte de ella.
Del mismo modo que el tirano, el bufón no tiene mujer, sino muy de vez en
cuando, como materia de pullas. Perdida la gracia insidiosa de la adolescencia,
la mujer es algo obscena, es materia de risa; innoble risa pero ¿qué más queremos?
Llegados a este punto es probable que se espere una “confesión del bufón”,
género que en verdad ha tenido tanta fortuna que se ha convertido en un lugar
común; naturalmente, no se trata nunca de bufones, ya que en ningún caso
existía un tirano. Y si se hubiese tratado de un bufón genuino, y por lo tanto
hubiera habido un tirano, ninguna confesión hubiera sido posible porque ni al
tirano ni al bufón, en cuanto tales, en cuanto partes de un sistema cerrado y
huraño, les es concedida la autobiografía. Por lo tanto diremos apresuradamente
que, como todo aquello que le acaece al tirano forma parte de un razonamiento
general acerca de la tiranía, así todo lo que le sucede al bufón, lascivo y
fornicador en no menor grado que el tirano, pertenece enteramente a las figuras
de la bufonería. Eso significa: no tener autobiografías. Debería decir que la
tiranía está contenida en la bufonería como ésta en aquélla; en suma, que hay
una complicidad tan estrecha que no hay por qué sorprenderse si muchos rasgos
de la una son localizables en la otra, si bien es obviamente imposible distinguir
de qué manera ciertos rasgos son propios de una o de la otra; y si bien nadie tiene
dudas o perplejidades para distinguir la una de la otra. Como siempre, cuando
estoy a punto de expresar una idea, cuando estoy tan próximo a un concepto que
advierto su aliento áspero, me vuelvo torpe, y torpemente incapaz de pullas.
¿Tan indudable es además que no quepan dudas en el gesto de distinguir tiranía
y bufonería? Dicho así, no parece que quepan dudas; pero piénsese cómo no resulta
infrecuente que al bufón le complazca vestir vestiduras de estudiada magnificencia;
y no resulta infrecuente que una cierta deformidad se halle en la definición
del tirano; y, por último,
¿no será verdad que unos restos de singular —en el sentido
de única— obscenidad es reconocible en la una y en la otra? Naturalmente, por
qué no decirlo, la falta de caridad; pero,
sobre todo, el disgusto de la gracia; y aquí me sustraigo a la tiranía de la
ideas —ésta sólo tiranía, porque risa no alberga— dejando estas palabras en su
bufonesca, ésta sí originaria e intacta bufonería, ambigüedad; donde caridad
puede aludir al pordiosero atraído y astuto, cultor de su propia deformidad, obvio
pariente del bufón, y la gracia puede ser aquello que alcanza a los condenados
a muerte por tiranos burlones, y aquello que enflaquece los rasgos de un cuerpo
deseable y frágil, y aquello que apresurada pero fragorosamente hace visible el
entero mundo; acto, este último, propio de una situación refinadamente
tiránica, que como tal permanece, se dé o no esa ambigua palabra que acaba de
pronunciarse ahora, gracia. La gracia es graciosa, la gracia es suficiente, la gracia
es soberana. Esto, si no me equivoco, son pullas, aunque de una clase algo peculiar;
en todo caso, pullas de tiranos, que otras no se dan. Pero ahora surgen otros
problemas, naturalmente risibles problemas de etiqueta; ¿por qué no nos hemos
encontrado? Pero, antes, ¿vamos a hablar de los pronombres? Aquí cambio de capítulo.
Breve fragmento de Encomio del tirano, Traducción de Carlos Gumpert, Siruela, 2003.
domingo, 4 de octubre de 2015
Playa del Caju
Ferreira Gullar
Escucha:
lo que pasó pasó
y no hay fuerza capaz
de cambiar eso.
En esta tarde de asueto, puedes,
si quisieras, recordar.
Pero nada encenderá de nuevo
el fuego
que en la carne de las horas se perdió.
¡Ah, se perdió!
En las aguas de la piscina se perdió
bajo las hojas de la tarde
en las voces conversando en la baranda
en la sonrisa de Marilia en el rojo
para-sol olvidado en la acera.
Lo que pasó pasó, y muy a pesar,
vuelves a las viejas calles en su búsqueda.
Aquí están las casas, la amarilla,
la blanca, la de azulejo, y el sol
que en ellas quema es el mismo
sol
que no cambió el Universo en estos veinte años.
Caminas en el pasado y en el presente.
Aquella puerta, el batiente de piedra,
el cemento de la acera, hasta la grieta del cemento. No sabes ya
si
recuerdas, si descubres.
Y con sorpresa ves el poste, el muro,
la esquina, el gato en la ventana,
en sollozos casi te preguntas
dónde está el niño
igual a aquel que cruza la calle ahora,
menudo sí, moreno.
Si todo continúa, la puerta
la acera la terraza,
¿dónde está el niño que también
estuvo aquí? ¿aquí en esta acera
se sentó?
Y llegas al malecón. El sol es caliente
como era, a esta hora. Allá abajo
el lodo apesta igual, la poza de agua negra
la misma agua el mismo
buitre posado al lado la misma
lata vieja que se oxida.
Entre dos brazos de agua
esplende la corona del Añil. Y en la intensa
claridad, como sombra,
surge el niño corriendo
sobre la arena. Es él, sí,
gritas tu nombre: “¡Zeca,
Zeca!”
Pero la distancia es vasta
tan vasta que ninguna voz alcanza.
Lo que pasó pasó.
Jamás encenderás de nuevo
el fuego
del tiempo que se apagó.
Traducción: Pedro Marqués de Armas
domingo, 27 de septiembre de 2015
Suficiente
Dolores Labarcena
Coqueteando
con las musas, entre el Steinway y el cielo raso de su cuartucho en Manhattan,
así vivió y murió… ¡Qué contar! No es época de misticismos. El tedio suprimió
la parábola del bosque, la caseta del bosque, y al guardabosque... Ceniceros
repletos de colillas. Tónicas a medio tomar. Odesa repasando un libreto. Iván de
pésimo humor por no traer paraguas. Gracias a Dios el entierro fue sin retrasos.
Pongo mi cabeza en el picadero que la pelirroja de negro era una pianista
húngara. Laszlo salvó las partituras de Paul. ¡Un milagro! Paradójico, ¿no? Al enterarme no hice más que recordar la definición poco realista de un
realista sobre la Appassionata: Maravillosa
y sobrehumana. ¡Qué contar! ¿Cómo? ¿Cuándo? Solo supimos el “dónde”.
viernes, 25 de septiembre de 2015
Un algodón de 'Las meninas' para Michel Foucault
Severo Sarduy
Con Michel Foucault desaparece no sólo un pensamiento, sino más bien el
arte de descomponer el pensamiento, la demostración de que en él nada,
absolutamente nada, es natural ni eterno. Ni siquiera la idea de verdad. ¿Quién
piensa, de dónde surge lo pensado, y qué es? Para responder a esa pregunta Foucault
comienza al revés: ¿sobre qué se debe pensar? Su respuesta: ante todo sobre lo
más evidente, sobre eso que se nos impone como una verdad absoluta.
Su obra demuestra que precisamente lo más neto -digamos la noción de
locura, la de castigo, la de deseo y hasta la de Hombre- no es eterno ni ha
estado presente en todos los tiempos, sino que es un fenómeno de cultura,
incluso de otra cultura: un efecto de civilización.
La continuidad histórica, por ende, es una ilusión. Lo que cuenta no es
trazar un hilo desde el pasado, sino marcar rupturas, diferencias.
Hay que buscar, pues, escarbar en nuestra cultura para saber de dónde
surgen nuestras certitudes, qué otro saber las produjo, o qué grupo humano las
inventó.
En resumen: Foucault fue un arqueólogo, alguien que escrutaba, que leía
-como en una vista aérea- bajo el suelo aparentemente liso y sin texturas de
nuestra lógica, la red inaparente, las vetas de nuestro saber.
El concepto de Razón, por ejemplo, nos aparece hoy como lo más
indiscutible, y en función de él determinamos la capacidad. de un individuo
para formar parte o no, del intrincado tejido social; sin embargo esa Razón
hubo que forjarla, fabricarla, excluyendo, a la locura, encerrándola,
expulsándola fuera de la ciudad donde hasta entonces -lo que se excluía era la
lepra- sobrevivía y coexistía con la lógica al uso.
Lo mismo sucede con la "buena conducta" en el sentido legal del
término. A la constatación de que la prisión fracasa al tratar de reducir los
crímenes, había que sustituir una hipótesis de Foucault: la prisión ha logrado
producir la delincuencia y los delincuentes, que forman un medio aparentemente
marginal pero controlado por ese centro supervisor que se manifiesta hasta en
la construcción de las prisiones. Es el ojo que lo ve todo, ése que desde la
torre central vigila y controla lo que ocurre en el interior de cada celda,
hasta el sueño: el amo panóptico. El medio de la delincuencia queda determinado
precisamente por el hecho de estar totalmente bajo vigilancia. Con estos
análisis Foucault, no sólo elucidó un medio sino que esbozó reformas que hoy se
efectúan, los jóvenes disidentes de nuestra sociedad lo siguieron, vieron en él
una verdadera salida: la invención de otra moral.
Se borra así en esta arqueología de Foucault, cuyas ruinas están en lo más
profundo de lo evidente, de la verdad de una época, hasta la noción de Hombre,
que Foucault, por cierto, consideraba como una invención muy reciente. Y lo que
es más, de esta noción Foucault anunciaba también el próximo fin.
¿Cómo era Michel Foucault? Sobre todo alegre, con una carcajada inimitable,
casi siempre irónica.
Y tan ágil que, a gatas, en su apartamento, traía, como un felino orgulloso
de la caza, precisamente el libro buscado, en las inestables pirámides que de
modo mágico aún dejaban por dónde pasar.
Llegó a escribir no sobre un bureau imperio, como éste en que garabateo
estas líneas póstumas, sino sobre dos planchas de madera que soportaba un
urgente andamiaje.
Algo lo horrorizaba en estos últimos tiempos, y era que lo elogiaran, aun
si era merecidamente, y al mismo tiempo, o con ese pretexto, atacaran a otro.
Nunca fue efusivo, ni nostálgico. Yo creo que quería liberamos -y sobre
todo liberarse- de la angustia del deseo. Llegamos, pues, por el camino menos
previsto, que es siempre el bueno, al budismo.
Espacio puro
Sospecho que siempre quiso instalarse, mudarse, en California o aquí en
París, a un espacio puro, de tranquilidad y de placer. Pero, cosa importante:
este espacio, este lugar sin nombre, no se encontraba bajando sin freno la
vertiente del hedonismo, sino al contrario, subiendo -aunque parezca
paradójico- la de la moral: liberarse del yo, para llegar al dominio, como
querían los griegos que él evoca en su último libro, El uso de los
placeres, a la plena maestría de sí.
Señalo algo último, que es una vuelta de significante. En Madrid, en una
comida, hace unos días, el pintor Gironella me contaba cómo habían
limpiado Las meninas, cómo eran ahora un cuadro luminoso y
nítido. Quise conservar -y aún quiero- por puro fetichismo, un algodón de esa
limpieza, como el cartílago que, se venera del esqueleto disperso de un santo.
Había pensado, ya que le debemos la lectura más penetrante de ese cuadro,
enseñarle ese algodón a Michel Foucault.
27 de junio de 1984
Suscribirse a:
Entradas (Atom)