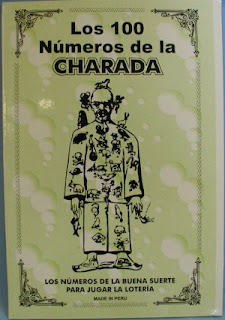III
Y
regresar ahora a casa, rico de aquellos años,
tan
nuevos, que nunca hubiera pensado
considerarlos
viejos en un alma
ya
lejana de ellos, como todo pasado.
Subo
por las avenidas de Gianicolo, me paro
en
un cruce liberty, en un extenso
arbolado,
en
un trozo de muralla –al final
de
la ciudad y de la llanura ondulada
que
se abre al mar. Y me renace
en
el alma –inerte y oscura
como
la noche abandonada al perfume-
una
simiente ya demasiado madura
como
para dar fruto en el culmen
de
una vida áspera y cansada…
He
aquí Villa Pamphili
y
en la luz que reverbera tranquila
sobre
nuevos muros, la calle donde vivo.
Cerca
de mi casa, sobre un hierbazal
reducido
a oscura viscosidad,
un rastro sobre las zanjas recién excavadas
en
la roca –caída toda rabia
de
destrucción–, trepa los escasos edificios
y
pedazos de cielo, inanimada,
una
excavadora…
¿Qué
pena me invade frente a estas
herramientas
serviles, esparcidas en el fango,
delante
de este rojo cañamazo
que
pende de un caballete, en la esquina
donde
la noche parece más triste?
¿Por
qué mi conciencia resiste tan ciegamente
esta apagada tinta de sangre, y se oculta,
dominada
por un obsesivo remordimiento
que
la entristece toda?
¿Por
qué hay dentro de mí esa sensación
de
jornadas para siempre incumplidas,
semejantes
al muerto firmamento
donde
palidece esta excavadora?
Me
desnudo en uno de los miles de cuartos
donde
se duerme en la calle Fonteiana.
En
todos puedes excavar, tiempo: esperanzas
pasiones...
Pero no sobre estas formas
puras
de la vida… Se reduce a ellas
el
hombre cuando se colman
la
experiencia y la confianza
en
el mundo… ¡Ah, días de Rebibbia,
que
creí perdidos en una luz
imperiosa,
y que ahora sé tan libres!
Con
el corazón, entonces, por los difíciles
asuntos
que le habían extraviado
el
curso hacia un destino humano,
ganando
en ardor la claridad
negada,
y en ingenuidad
el
negado equilibrio –a la claridad,
al
equilibrio también llegaba,
en
aquellos días, la mente. Y el ciego
lamento,
signo de toda mi lucha
con
el mundo, lo rechazaban adultas
si
bien inexpertas ideologías…
Se
volvía el mundo tema
ya
no de misterio sino de historia.
Se
multiplicaba por mil el goce
de
conocerlo, como lo conoce
humildemente
cada hombre.
Marx
o Gobetti, Gramsci o Croce,
estaban
vivos en las vivas experiencias.
Cambió
la materia de un decenio de oscura
vocación,
mientras me gastaba en aclarar
aquello
que parecía ser la figura ideal
de
una generación ideal;
en
cada página, en cada línea
que
escribía, en el exilio de Rebibbia,
había
aquel fervor, aquella presunción,
aquella
gratitud. Nuevo
en
mi nueva condición
de
viejo trabajo y de vieja miseria
los
pocos amigos que venían a verme,
en
las mañanas o en las noches
olvidadas
de la Penitenciaría,
me
vieron dentro de una luz viva:
sereno
y violento revolucionario
en
el corazón y en la lengua. Un hombre florecía.
IV
Me
estruja contra su áspera pelambre,
que
huele a bosque, y me mete
el
hocico con colmillos de verraco
¡oh
errante oso de aliento de rosa!
en
la boca; y en torno a mí el cuarto
es
un descampado y la colcha gastada
por
los últimos sudores juveniles
danza
como un velamen de polen…
De
hecho, camino por una calle que avanza
entre
los primeros prados primaverales,
difuminados
en una luz de paraíso…
Trasportado
por el ritmo de los pasos,
eso
que dejo a la espalda, leve y mísero,
no
es la periferia de Roma: “¡Viva México!”,
está
escrito con cal o grabado
en
las ruinas de templos, en muritos y recodos
decrépitos,
livianos como hueso, en los confines
de
un cielo ardiente y sin escalofríos.
Y
he allí, por encima de una colina,
entre
las ondulaciones de una vieja cadena
apenínica,
mezclada con las nubes,
la
ciudad medio vacía, incluso a esa hora
de
la mañana cuando las mujeres
van
de compra –o del atardecer que dora
a
los niños que corren con las madres
fuera
de los patios de escuela.
Un
gran silencio invade las calles:
se
sueltan los adoquines, apenas adheridos,
viejos
como el tiempo, grises como el
tiempo,
y dos largos listones de piedra
corren
a través de las calles, lúcidas y apagadas.
Alguien
se mueve en aquel silencio:
alguna
vieja, algún muchacho
perdido
en sus juegos, allí donde
los
portales de un dulce Cinquecento
se
abren serenos, o una poceta
con
bestezuelas taraceadas en los bordes
se
posa sobre la pobre hierba,
en
cualquier esquina o cuarto olvidado.
Se
abre sobre la cresta de la colina
la
yerma plaza del ayuntamiento, y entre casa
y
casa, y más allá de un muro y del verde
de
un enorme castaño, se descubre
el
espacio del valle; pero no el valle.
Un
espacio tembloroso y celeste,
apenas
cerúleo… Pero el Corso continúa
más
allá de la plazoleta familiar
suspendida
en el cielo apenínico
y
se interna entre casas más endebles,
bajando
casi a media cuesta. Y más abajo,
cuando
las casuchas barrocas escasean,
aparece
allí el valle -y el desierto.
Unos
pocos pasos hacia el recodo
y
ya la calle rueda inexorable
entre
desnudos campos, tortuosos
y
erizados. A la izquierda, contra la pendiente,
igual
que si se hubiera derrumbado la iglesia,
se
alza repleto de frescos rojos,
azules,
un ábside, restos de volutas
entre
las cicatrices canceladas
del
derrumbe –del que solamente ella,
la
inmensa concha, quedó en pie
abriéndose
toda contra el cielo.
Es
allí, más allá del valle, del desierto,
que
empieza a soplar un aire leve, desesperado,
que
incendia la piel de dulzura…
Es
como aquellos olores que desde los campos
recién
mojados, o desde las orillas de un río,
soplan
sobre la ciudad en los primeros
días
del buen tiempo: y tú
no
los reconoces, y casi enloquecido
de
pena, intentas comprender si son
los
de un fuego encendido al relente,
o
bien de uvas y nísperos perdidos
en
algún granero templado
al
sol de la estupenda mañana.
Yo
grito de placer, tan herido
en
el fondo de los pulmones por aquel aire
que
como una tibieza o una luz
respiro
mirando el inmenso valle
Traducción: Pedro Marqués de Armas