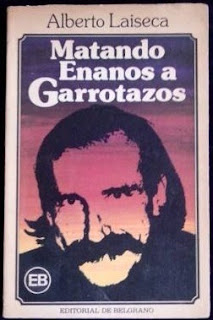Alberto Laiseca
Dionisios Kaltenbrunner fue el
primero, en realidad, que inició estudios serios sobre plantas magnetofónicas.
En una sección del campo de concentración que rigió durante breve lapso (nueve
meses: el tiempo de la gestación), hizo instalar un pequeño jardín botánico y
dio orden de que los interrogatorios, así como las vivisecciones de prisioneras
o los experimentos científicos más exuberantes, tuviesen lugar en dicho jardín
para que las plantas los oyesen. Además las sesiones fueron grabadas y,
posteriormente, día y noche se las volvían a hacer escuchar a dichas plantas;
así, en esa forma, les ocurriría lo mismo que a las gallinas, las cuales ponen
más huevitos si oyen música clásica.
Los representantes del reino
vegetal, terminaron por volverse magnetofónicos también ellos, y ya tenían las
cintas magnéticas grabadas dentro suyo, por la ley de la equivalencia
energética de los diferentes y comunicados sistemas mágicos.
Paralelamente a todo ello dieron
a las plantas alimentos especiales para que sus savias corriesen más rápido;
tal era idéntico a grabar a mayor velocidad: si aumenta el número de vueltas de
la cinta por unidad de tiempo, más precisa obtenemos la voz; esto es: al
incrementar en la savia el número de señales que se correspondiesen con sonidos
-al agregar nuevas medidas- agigantaríase la precisión de lo escuchado por ley
de errores de Gauss..
Así pues las plantitas, ya
vueltas francamente magnetofónicas, proferían en medio de sus deleitados
chillidos todo lo que les habían enseñado. Innecesario es decir, cada día
estaban más altas y gordas, y los frutos jugosos, enormes y magníficos; hasta
en las que tradicionalmente no los ofrecían, por su particular especie. Como
los olmos, por ejemplo, que antes no daban.
Tuve una sola oportunidad para
observar el meritísimo jardín del Teknocraciamonitor de las I doble E Dionisios
Kaltenbrunner, aquel bienhechor. Yo le había rogado mucho; hasta el cansancio
de ambos, lo reconozco: "Pero mi Teknocraciamonitor..." "Yo
sería tan feliz si usted..." Por fin accedió, aunque no de la manera que
yo imaginaba.
Furioso ante mi insistencia,
extrajo de su uniforme una tenaza de enormes dimensiones. Me puse lívido.
Comprendí al momento que se disponía a privarme de mis pudendos testiculines.
No pude impedir que mi mano derecha descendiera en supuesta defensa, sobre la
zona en litigio. El subconsciente, a veces es tonto y nos descubre.
Me equivocaba sin embargo y por
suerte, ya que su intención no era la imaginada. No obstante esbozó una leve
sonrisa al ver mi gesto automático y por un momento dudó. Para mi dicha su
decisión consistió en no dejarse influenciar, ateniéndose a su primera idea:
apretar con ferocidad y tenaza, una de mis orejas.
Así, en tan incómoda posición,
fue llevándome -sin reparar en mis gritos y tropezones-, a dar con gran
velocidad una vuelta por el lugar. Cada tanto me obligaba a detenerme ante una
de sus preferidas, sin por ello soltarme, al tiempo que farfullaba "¿La
ve? ¿la ve?", o si no: "¿Le gusta? ¿le gusta?" y, siempre con su
tenaza enganchada en mi oreja, nos trasladábamos hasta la próxima acompañando
el paseo con bofetadas, testarazos y cachetes, que aplicaba con su mano libre;
o bien, cada tanto, recibía el homenaje de un disciplinario hecho con alambre
de púa trenzado con ortigas, que solía llevar colgado de su cinturón. Cada
golpe lo acompañaba vociferando alguna cosa -lo absurdo de las palabras
utilizadas, me conmovían más que los latigazos-: "¡Gitanerías!,
¡cosquillas!, ¡embelecos!, ¡arrumacos!, ¡cucamonas y carantoñas!".
Ignoro cómo salí vivo. Pensé que
iba a transformarme en magnetofónico a mí también.
Pese a la falta de bienestar
promovida por la situación, algo vi y recuerdo. Una parte de las plantas eran
altísimas, verdaderos árboles. Había otras diminutas. Todas ellas tenían algo
en común: no es que comieran, exactamente -al menos no me consta-; más bien
daban la impresión general de poder hacerlo. En los capullos de algunas,
observé dientecillos.
Ciertas flores se expresaban
mediante enormes volúmenes rojos. Otras propagaban amarillos resplandecientes,
entre verdes cristalinos y hojas como agujas. No faltaban las completamente
grises, de tonos monocordes, sostenidos y continuos, ausentes de ellas toda
presencia terrenal; como si fueran plantas marcianas o de las selvas venusinas.
Vi una especie de maíz, con
mazorcas marrones, trilobuladas, surgiendo entre espectrales hojas de
terciopelo azul.
Los aromas de todas ellas eran
densos, como si pertenecieran a esencias concentradas. Jamás olí nada igual
pero, cosa extraña, daban la sensación de algo familiar.
Mucho me habría gustado tomar
unas instantáneas, pero esto fue imposible. "Saque fotos; saque,
saque", me animaba el Teknocraciamonitor mientras proseguía llevándome de
la oreja, transformada a esa altura en salchichón, si tenemos en cuenta su
color, olor, sabor y volumen. "Saque fotos". No lo hice pues temí que
con tanto traqueteo la imagen saliera movida. En fin. Mala suerte.
Muy condescendiente y ya fuera
del vergel, me pregunto el comandante: "¿Desea algo mas?" "Sí:
irme". Por suerte ese día estaba de un humor excelente y cedió con
indulgencia ante mi requerimiento. Incluso me devolvió la oreja.
Ahora la tengo sobre mi mesa,
como un pisapapeles; como hizo Stalin con el cráneo de Hitler. Temo que algún
día manijeado la confunda con un orejón y me la coma.
Lamentable, la indigestión. Muy
lamentable.