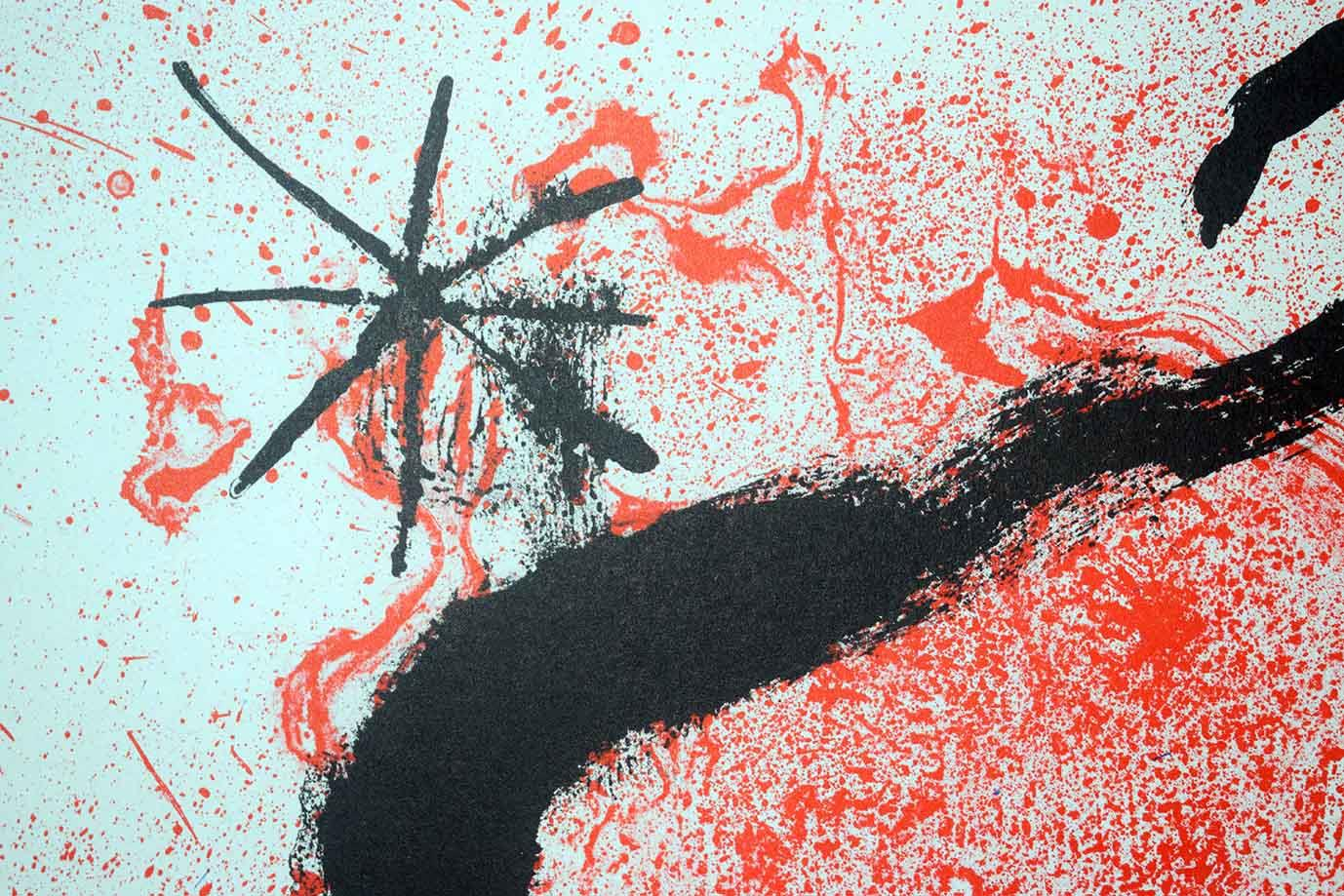José Manuel Poveda
Nacieron juntos,
deformemente juntos. Estaban unidos por el vientre, y tenían un solo estómago e
intestinos comunes; pero cada uno tenía su corazón y su pensamiento. El padre
extraño y la madre oscura que los engendraron, quisieron separarlos; pero al
comprender que un hermano no viviría sin el otro, esperaron a que muriera por
sí mismo aquel doble hijo único. Sin embargo, el monstruo logró sobrevivir
a su propio absurdo, y los hermanos siameses fueron creciendo juntos,
monstruosamente juntos. Durante años, los dos hermanos no tuvieron concepto
sino de una sola existencia.
Como las necesidades eran las
mismas; como la educación, las sensaciones, las percepciones eran idénticas;
como su odiosa fraternidad abdominal los obligaba a estar de acuerdo perfecto
en todo, a gritar con gritos simultáneos y a moverse con gestos complementarios,
los hermanos siameses no pudieron imaginar, durante largos años, que fueran dos
seres distintos. El dolor contraía a un mismo tiempo sus músculos; todas las
necesidades bestiales los movían con isócronos movimientos. El monstruo ponía
entonces en marcha sus cuatro piernas, o alzaba en desesperación los cuatro
brazos, o lloraba con un llanto acorde por sus dos bocas abiertas. Sólo las
sensaciones leves, aquellas que originan los deseos lentos, conocían un
intervalo discriminativo; uno de los hermanos siameses la experimentaba
primero, y el otro la recibía como un eco. Así, cuando en las tardes claras,
sentados sobre sus piernas recíprocas, paseaban en cochecito, se les veía
imitarse los gestos con suaves reflejos idiotas, sin observarse el uno al otro,
pero tan íntimamente ligados como si fueran un solo espíritu. Y, no obstante,
la infancia del monstruo fue triste. Repulsivo a causa de su grotesca anomalía,
jamás logró ser acariciado. Siempre a distancia de todos, y capaz de despertar
la curiosidad, pero incapaz de provocar las ternuras, el ser absurdo ignoró
siempre todo amor, mimo, cariño, abrazo; y sólo tuvo en torno suyo el silencio
y el desprecio.
Durante la infancia esa realidad
le era sensible sólo por una vaga conciencia de su soledad; y en tales
instantes el monstruo lloraba, sin saber por qué, sacudido por un cierto terror
indefinible. Más tarde, cuando los hermanos siameses comprendieron ya el
lenguaje de los hombres, y pudieron imaginar el sentido de algunas palabras
abstractas, el sentimiento de soledad y de terror trocóse en un extraño impulso
de rebelión, de protesta exasperada contra una injusticia cuya fuente no sabían
ver en sí mismos. Y así llegaron a considerar a los hombres como un adversario
enorme y lejano; y entonces se abrazaron como para luchar
estrechamente con el enemigo sin contorno que los perseguía a sonrisa y a
desdén. Pero no en vano cada uno de los hermanos siameses tenía su corazón y su
pensamiento. Las dos cabezas, unidas en una sola voluntad por las necesidades
comunes, debieron llegar a pensar palabras, y hubieron de sentir diversamente,
sobre el corazón, el eco de sus palabras. Iban comprendiendo, con lentitud, su
vida y la vida; y a causa de que la iban comprendiendo de distinta manera,
según sus facultades peculiares, al cabo se miraron en los ojos y quisieron
formular en silencio una pregunta nueva. "Hermano", prorrumpieron
simultáneamente, pero la palabra hermano se les heló en la boca, y ya después
no se atrevieron a decirse lo que habían pensado.
Desde ese día, empero, comenzaron
a distanciarse los hermanos inseparables. Uno era más bueno; otro era más
fuerte. Uno era más simple; otro más soberbio. Uno era más un corazón; el otro
era más un espíritu. Uno clavaba en el otro los ojos tristes; el otro miraba
hacia lo lejos. Jamás se explicaron, ni discutieron nunca. El vientre común les
conservaba el acuerdo supremo de los deseos bestiales, y del llanto y de la
risa; y así conservaban una sola voluntad. Pero, un día tras otro, dejaron de
amarse. El uno, el que era más corazón, recelaba y sufría. El otro, el que era
más espíritu, despreciaba y soñaba. Llegaron a odiarse sin palabras cuando
comprendieron, al fin, que su propia fraternidad monstruosa era la causa del
dolor común; cuando supieron que eran desgraciados sencillamente porque eran
inseparables. Así vivieron todavía mucho tiempo, y pasearon entre las
multitudes su soledad colérica. Así, convertidos en un espectáculo, fueron
lanzados a que ganaran su pan de las muchedumbres; y conocieron a todos los
hombres, y aprendieron, en los propios rostros de los espectadores que salían,
por millares, a su paso, toda su propia miseria y su esclavitud abominable. Fue
en ese viaje por entre las turbas como precisaron los hermanos siameses la
necesidad de estar solos, y el horror de no poder estarlo nunca.
Y al fin llegó a pesarles de tal
modo su fraternidad sin nombre, que, al quedar entregados el uno al otro, el
hermano soberbio volvía el rostro, para respirar; y el hermano simple cerraba
los ojos, para dormir. Una noche, terminada la penosa jornada, los hermanos
siameses se tendieron, rostro con rostro, sobre sus costados. El hermano bueno
cerró los ojos. El hermano fuerte se le quedó mirando. Se quedó mirándolo con
los ojos fijos, muy abiertos y muy fijos. Y quizás por tenerlos tan
abiertos y tan fijos, de pronto los ojos se le llenaron de lágrimas,
y después se le llenaron de sangre. El hermano simple abrió los ojos,
sobresaltado como por un alerta íntimo; pero ya el hermano soberbio se le había
aferrado al cuello, y lo ahogaba, y, como la víctima lanzara un grito, el
victimario le aplastó la boca con la boca, y le clavó los labios con los
dientes. Y así, en silencio, continuó ahogando el hermano al hermano, loco,
sublevado, en un frenesí de odio delirante, sin objeto y sin raciocinio; en un
terrible temblor de crimen y de sacrificio, hasta que el hermano
dejó de moverse, exánime de la misma muerte que había perpetrado.
Así quedaron muertos los hermanos
siameses; pero sus bocas cosidas parecían entonces besarse furiosamente; y el
abrazo de agonía era más íntimo, más estrecho, más confiado, más amante que
nunca, como si por primera vez se hubieran abrazado libremente.